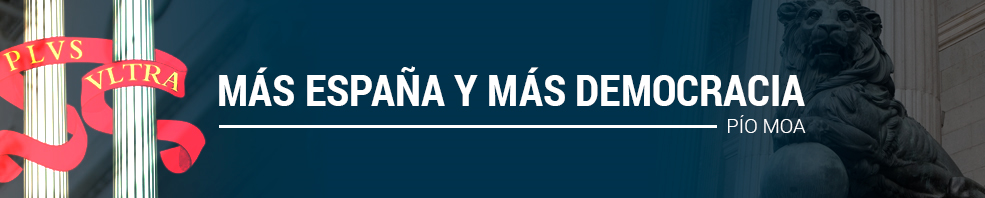**Blog I: Cake Minuesa en Gibraltar o la realidad internacional de España: http://www.gaceta.es/pio-moa/cake-minuesa-gibraltar-o-realidad-internacional-espana-15052014-1249
**Este domingo, en “Cita con la historia”, de Radio Inter, de 4 a 5 de la tarde, trataremos de las relaciones entre España y los Aliados durante la II Guerra Mundial
**También el domingo, a las 12,00 en Barcelona, conferencia sobre el separatismo: voxbarcelona.blogspot.com.es/2014/05/domingo-dia-18-de-mayo-conferencia.html … @_AriadnaHT_ @PioMoa1 @Santi_ABASCAL pic.twitter.com/uj8Oc9Bnq8
****************************
El premio Príncipe de Asturias es normalmente repartido con vistas a dar una imagen “progre”, lo que a menudo significa hispanófoba, de España. En la transición se fue conformando una especie de “casta intelectual” muy acorde con la política, que se reparte prebendas y premios. Ellos se lo guisan y ellos se lo comen, según el dicho. Ahora el agraciado ha sido Joseph Pérez, discípulo del marxista Pierre Vilar, que quiere que la historia “se entienda”, noble propósito.
En febrero de 2012 escribí en este mismo blog una serie de artículos (hasta siete, luego me cansé), sobre un libro suyo, Entender la historia de España, título notablemente audaz. Copio aquí los dos primeros artículos y los enlaces con los siguientes:
************************************
Joseph Pérez, sospecho que como respuesta indirecta a mi Nueva historia de España, ha publicado un libro de altos propósitos no sé si muy logrados: Entender la historia de España. En sus propias palabras, ¿Puede hablarse, en rigor, de España antes de la invasión árabe de 711? Tengo mis dudas (en realidad no tiene ninguna: lo niega). En 711 la Península Ibérica queda dividida entre dos civilizaciones: moros y cristianos. Estos acaban venciendo en 1492, pero siguen divididos en distintas comunidades políticas que acaban configurando tres coronas (…) Los Austrias inauguran una nueva era que termina con los tratados de Westfalia (1648), era de hegemonía en Europa y en el mundo, era de gloria, si se quiere (no me parece que Pérez lo quiera demasiado), pero ¿para quién y para qué? La que ocupa entonces el primer puesto en Europa no es precisamente España, sino la dinastía reinante. Manuel Azaña lo vio claramente; tal vez, como buen conocedor de la historia de Francia, se haya acordado de lo que (…) aprendían los alumnos franceses en la escuela (…) Francia se enfrentó, no tanto con España, sino con la Casa de Austria. La hegemonía era cosa de la dinastía, pero a los españoles les costó caro: les impidió desarrollar sus intereses propios como nación. La llegada de los Borbones, a principios del siglo XVIII, cambia muchas cosas. Aparentemente, España pierde territorios, pero territorios que no eran hispánicos (Flandes, Italia); en cambio conserva las posesiones peninsulares y el imperio de América, lo que la convierte en la tercera potencia de Europa, después de Inglaterra y Francia; en contra de lo que se escribe a veces, la España del siglo XVIII no es una nación decadente. La decadencia y la marginación son posteriores, son consecuencia de la Guerra de Independencia, de las guerras civiles del sigloXIX y de la emancipación del imperio colonial. Entonces sí es cierto que España pasa a ser una nación de segunda categoría (…) La recuperación viene mucho más tarde, a mediados del siglo XX y se confirma después de la muerte de Franco. Con una economía renovada, una sociedad moderna y un régimen político semejante al de las demás democracias, España se reincorpora a Europa; vuelve a ser una de las grandes potencias, con todos los inconvenientes que ello supone en el mundo de hoy. Estos van a ser los ejes principales de mi reflexión (…) siguiendo a mi manera (…) la pauta de mi maestro Perre Vilar: importa menos dar a conocer que dar a entender lo que ha pasado”.
Tiene interés explicitar qué quería “dar a entender” Pierre Vilar: trataba de divulgar una visión marxista (es decir, lisenkiana, como he explicado en otras ocasiones) de la historia. Me temo que ninguno de los asertos de Pérez resiste una crítica algo rigurosa, o bien deben ser muy matizados como iremos viendo.
II ¿Era Séneca español?
Joseph Pérez: “Los habitantes (hispani) no forman una comunidad homogénea (…) por eso carece de sentido ver en Viriato un símbolo de la resistencia hispana a Roma. Lucha por su patria chica, no por una Hispania que no tiene más existencia que geográfica. Y lo mismo cabe decir de los hispani en general: se les llama así porque han nacido en el territorio de la Península, pero no tienen conciencia de pertenecer a una comunidad política. Américo Castro lleva toda la razón cuando niega a Trajano, Séneca, Marcial, Lucano, etc., la condición de españoles. Ser español y haber nacido en la Península Ibérica son cosas distintas. Séneca vivió y escribió en Roma y Roma fue el centro de su mundo y aspiraciones. Contra la ingenua idea del “senequismo español”, afirma Castro, con razón, que los pensamientos de Séneca son incomprensibles si se le desconecta del estoicismo de los griegos y los romanos. O sea que Lucano, Trajano, Séneca y otros no son de ningún modo españoles; son hispani, una variedad de romanos (…) Culturalmente (…) Séneca, Lucano y tantos otros a quienes tocó nacer en la Península Ibérica (…) pertenecen de pleno derecho a la civilización romana.
Creo que D. Joseph Pérez confunde el aspecto político con el cultural en general. Políticamente, es evidente que no puede hablarse de españoles por entonces, pero culturalmente no es un abuso sostenerlo, porque aquella cultura transmitida por Roma es precisamente la base y sustancia de lo que definirá a España cuando esta se convierta en una entidad política, con los visigodos. Y lo fue con tal potencia que ni la conquista islámica pudo arrasarla, como arrasó en cambio la floreciente cultura latina en el norte de África. El absurdo de Américo Castro, a quien Pérez da tanto crédito, queda de manifiesto cuando, en cambio, considera españoles a musulmanes y judíos, completamente ajenos, sobre todo los primeros, a la cultura latina, la propiamente española. Este absurdo ha hecho fortuna, de modo que no es raro oír, incluso a personas cultas, que la Reconquista fue una “guerra civil”. Dejemos aparte el supuesto senequismo español, tesis más bien que ingenua difícil de concretar, no ya porque las ideas de Séneca proviniesen de otras fuentes (las ideas de cualquier pensador de cualquier país tienen casi siempre raíces extranjeras), sino porque los rasgos “senequistas” no caracterizan demasiado a la cultura española, y pueden encontrarse en otras culturas. En Nueva historia de España abordé el problema de los hispanorromanos:
“La eminencia y abundancia de autores nacidos en Hispania ha nutrido polémicas sobre su posible españolidad. Para Américo Castro, resuelto a comenzar España en la Edad Media y en relación con musulmanes y judíos, antes de la invasión árabe apenas existía nada parecido a una “forma de vida española”. Al igual que otros muchos estudiosos, Castro atribuye a Marcial, Séneca y los demás, un carácter romano, sin relación de alguna densidad con lo que hemos llegado a conocer como España. Sánchez Albornoz aceptó algunos rasgos distinguidos por Castro en la forma de ser de los españoles “auténticos”: el carácter personalista, visible en sus escritores y artistas, “el estar inmerso y presente de continuo en su obra y con todo su ser. La vida y el mundo son en ella inseparables del proceso de vivirlos, como dice Castro”. Pero, al revés que este, Albornoz encuentra esas notas entre los hispanorromanos de la Edad de plata; una de ellas, el gusto por lo soez o indecente: “Séneca escribía en primera persona, refería obscenidades y porquerías y hablaba de sí mismo”; “Ningún filósofo romano sintió tan clara inclinación como Séneca hacia los relatos sucios y hasta malolientes, y Marcial superó en gusto por lo rahez a los otros líricos romanos de la época augustea y del primer siglo del Imperio; notas todas que caracterizaron luego a los peninsulares”.
Pero esos rasgos –junto con otros, incluida una mayor delicadeza— se encuentran claramente definidos en los demás latinos, y las expresiones y relatos “sucios y hasta malolientes” aparecen en el mismo Horacio, por no hablar de Catulo, Petronio, etc., y es difícil decidir si son más o menos raheces. Las características del espíritu romano, pragmático y combativo, con mucho genio para la normativa y menor para la especulación y la metafísica, fueron acogidas en la cultura hispana posterior, y seguramente también en la de entonces. Otros autores, como Brenan, distinguen entre el carácter español de Marcial o Quintiliano y el netamente latino de Séneca o Lucano.
El debate entre Castro y Sánchez Albornoz se ha centrado en conceptos como “formas de vida”, “vividura”, “herencia temperamental”, “contextura vital”, etc., un tanto evanescentes. Pisamos terreno más firme, a mi juicio, si dejamos la consideración, no necesariamente falsa pero sí nebulosa, sobre el carácter nacional, y buscamos otras evidencias. Todos aquellos autores sentían el orgullo de Roma, bien expreso en frases como estas de Séneca: “Has prestado un inmenso servicio a la ciencia romana (…); inmenso a la posteridad, a la que la verdad de los hechos, que tan cara costó a su autor, llegará incontaminada; (…) su recuerdo se mantiene y se mantendrá mientras se valore el conocimiento de lo romano, mientras haya quien quiera (…) saber qué es un varón romano, insumiso cuando todas las cabezas estaban rendidas al yugo (…), qué es un hombre independiente por su forma de ser, por sus ideas, por sus obras”, dice a la hija de Aulo Cremucio Cordo, de memoria hoy perdida. En Marcial observamos una reivindicación más explícita de su cuna hispana: “Varón digno de no ser silenciado por los pueblos de la Celtiberia y gloria de nuestra Hispania, verás, Liciniano, la alta Bílbilis, famosa por sus caballos y sus armas, el viejo Cayo con sus nieves y el sagrado Vadaverón con sus agrestes cimas y el agradable bosque del delicioso Boterdo que la fecunda Pomona ama (…) Pero cuando el blanco diciembre y el invierno destemplado rujan con el soplo del ronco Aquilón, volverás a las soleadas costas de Tarragona y a tu Laletania (Barcelona)…”. “Lucio, gloria de tu tiempo, que no consientes que el cano Cayo y nuestro Tajo cedan ante el elocuente Arpino, deja al poeta nacido en Grecia cantar a Tebas o Micenas o al puro cielo de Rodas o a los desvergonzados gimnasios de Lacedemonia, amada por Leda: nosotros, nacidos de celtas y de íberos, no nos avergonzamos de introducir en nuestros versos los nombres algo duros de nuestra tierra”. “Gloriándote tú, Carmenio, de haber nacido en Corinto – y nadie te lo niega– ¿por qué me llamas hermano si desciendo de los íberos y de los celtas y soy ciudadano del Tajo? ¿Será que nos parecemos? Pero tú paseas tus ondulados cabellos llenos de perfume mientras que los míos de hispano son hirsutos; tienes los miembros lisos por depilarlos cada día; yo, en cambio, tengo piernas y rodillas llenos de pelos; tu lengua balbucea y no tiene vigor: mi vientre, si fuera preciso, hablaría con voz más viril; no hay tanta diferencia entre la paloma y el águila ni entre la tímida gacela y el rudo león. Deja, pues, de llamarme hermano, Carmenio, o tendré que llamarte yo hermana”.
Estas efusiones no las encontramos en la obra conocida de los demás autores, pero es muy probable que las gentes de origen hispano formasen en Roma un grupo de afinidad y solidaridad, como suele ocurrir en las metrópolis y lo formaban los judíos, con seguridad los griegos, los galos, los egipcios y tantos otros. A los hispanos se les reconocía como tales, incluso por su entonación del latín. Cuando Marcial llegó a Roma buscó la protección de los hispanos Séneca y Lucano, y después del trágico fin de estos se dirigió a Quintiliano (así como a Plinio el Joven). En unos de sus poemas canta las glorias de Hispania: “La elocuente Córdoba habla de sus dos Sénecas y del singular Lucano; se recrea la jocosa Gades con su Canio; Mérida con mi querido Deciano; nuestra Bílbilis se gloriará contigo, Liciniano, y no callará sobre mí”. Pese a las alusiones de Marcial a íberos y celtas, estos y sus viejas diferencias se iban diluyendo no ya en la cultura romana, sino en la misma Hispania, donde, recuerda Julián Marías, existían centros como Tarraco, actual Tarragona, sedes comerciales y artísticas de amplias regiones por encima de las antiguas divisiones tribales.
La tesis de Américo Castro resulta aún más singular ante la evidencia de que el latín llegó a ser el español, y la cultura y la religión transmitidas por Roma son el cimiento de la cultura española posterior. Sin ellas nunca podría entenderse cómo llegaría a existir confrontación entre cristianos y musulmanes en la península ibérica. Podría discutirse interminablemente sobre la “contextura vital” española de Averroes o Maimónides, como la de Séneca o Quintiliano, solo si se olvida la clarísima verdad de que los dos primeros ni se expresaron en una lengua latina ni pertenecieron en absoluto a la cultura española conocida por la historia, sino, precisamente, a aquella que aspiraba a destruirla y reemplazarla por otra de carácter oriental (…)”.
Pero aun dentro de la conciencia cultural latina de los hispani existía cierto orgullo particularista, como lo expresarán diversas alabanzas de Hispania, incluso por autores foráneos, o reivindicaciones de las heroicas resistencias a la invasión romana. Así en Paulo Orosio:
(…) Paulo Orosio, teólogo e historiador natural de Braga, en Gallaecia, nacido hacia 380, viajero por Jerusalén, el este y África del norte, fue discípulo de San Agustín, defensor del libre albedrío contra diversas herejías y enemigo de Prisciliano. Su Historia contra los paganos, de gran difusión en siglos posteriores, es la primera historia universal desde un punto de vista cristiano, explicada como desarrollo del plan divino: el imperio romano se transformaría en instrumento de Dios para proteger a la Iglesia frente al caos. Rebatiendo la acusación pagana al cristianismo de provocar la decadencia de Roma, sostenía que bajo el paganismo habían sido continuas las crisis y agresiones despóticas a otros pueblos. En cambio, en la nueva era cristiana “tengo en cualquier sitio mi patria, mi ley y mi religión”, y las regiones del mundo (imperial) “me pertenecen en virtud del derecho y del nombre [cristiano] porque me acerco, como romano y cristiano, a los demás, que también lo son. No temo a los dioses de mi anfitrión, no temo que su religión sea mi muerte, no hay lugar temible a cuyo dueño le esté permitido perpetrar lo que quiera (…), donde exista un derecho de hospitalidad del que yo no pueda participar. El Dios único que estableció esta unidad de gobierno (…) es amado y temido por todos” “Temporalmente toda la tierra es, por así decir, mi patria, ya que la verdadera patria, la patria que anhelo, no está de ninguna forma en la tierra”.
Ello no le impedía ensalzar con entusiasmo a los hispanos que habían resistido a Roma: Viriato “tras haber destrozado durante catorce años a los generales y ejércitos romanos, fue asesinado traidoramente por los suyos; mientras que los romanos solo actuaron con valor en no considerar dignos de premio a los asesinos”. “El dolor nos obliga a gritar: ¿por qué, romanos, reivindicáis sin razón esos grandes títulos de justos, fieles, fuertes y misericordiosos? Aprended, más bien, esas virtudes de los numantinos. ¿Fueron ellos valientes? Vencieron en la lucha. ¿Fueron fieles? Leales a otros como a sí mismos, dejaron libres, porque así lo habían pactado, a los que habrían podido matar. ¿Demostraron ser justos? Pudo comprobarlo incluso el atónito Senado cuando los legados numantinos reclamaron, o una paz sin recortes, o a aquellos a quienes habían dejado ir vivos como prenda de paz. ¿Dieron alguna vez pruebas de misericordia? Bastantes dieron dejando marchar al ejército enemigo con vida y no aceptando el castigo de Mancino”. Destruida Numancia, los romanos “ni siquiera se consideraron vencedores (…) Roma no vio razón para conceder el triunfo”. “A ver si ahora esos tiempos son incluidos entre los felices, no ya por los hispanos, abatidos y agotados por tantas guerras, pero ni aún por los romanos, afectados por tantas desgracias y tantas veces derrotados. Por no contar el número de pretores, legados, cónsules, legiones y ejércitos que fueron vencidos, recuerdo solo esto: el loco temor de los romanos los debilitó a tal punto que no podían sujetar los pies ni fortalecer su ánimo ni siquiera ante un ensayo de combate; es más, en cuanto veían a un hispano, sobre todo si era enemigo, se daban a la fuga, sintiéndose vencidos antes de ser vistos”. La misma simpatía le lleva a afirmar, exagerando algo: “César [Augusto], dándose cuenta de que lo hecho en Hispania durante doscientos años no serviría de nada si permitía seguir usando de su independencia a los cántabros y astures, poderosísimos pueblos de Hispania…”
Ciertamente los “hispani” no eran españoles en sentido político, pues no existía una nación española, pero tampoco la romanidad era una capa homogénea extendida sobre todo el imperio. Como romanos culturales, los “hispani” tenían sus particularidades y eran reconocidos como tales. Y lo que los hizo españoles desde el punto de vista cultural fue aquella romanidad, que perdura hasta nuestros días. Sí podemos llamar a los “hispani” de entonces nuestros antepasados y fundadores de la hispanidad cultural.
****
***Artículo tercero sobre J. Pérez: Reino hispanogodo y nación española: https://www.piomoa.es/?p=63
Cuarto artículo: Por qué se produjo la pérdida de España: https://www.piomoa.es/?p=82
Quinto artículo: J. Pérez y los prodigios de Al Ándalus: https://www.piomoa.es/?p=111
Sexto artículo: J. Pérez y la Reconquista: https://www.piomoa.es/?p=126
Y séptimo artículo: Los comienzos de la Reconquista: https://www.piomoa.es/?p=162