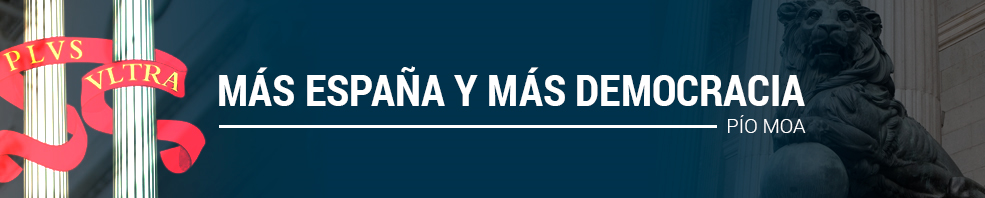Conocer lo que fue el franquismo es esencial para mantener la democracia y la unidad de España:
Los no muy ejemplares protagonistas de la Transición: https://www.youtube.com/watch?v=VzfX4MK5UJY&feature=youtu.be
***********
Violencia contra la razón y la sociedad
La perversión histérica del lenguaje ha creado la frase “violencia contra la mujer” o “de género”. Esto es totalmente distinto de decir que hay mujeres (y hombres y niños) que sufren violencia, cosa que siempre ha habido y probablemente habrá, como toda delincuencia, aunque puede tener grados poco perturbadores socialmente o volverse una plaga. Pero en ningún caso existe la “violencia de género” o “contra la mujer”. Con esa expresión-consigna se implica que “el varón” es enemigo natural de “la mujer”, y que es preciso perseguirlo y vigilarlo por ello. Una idea demencial, por supuesto falsa y socialmente suicida, una buena muestra de la ideología feminista-homosexista-abortista. Que tal basura se haya colado en los medios políticos, intelectuales y periodísticos revela, como tantas otras cosas, la extrema degradación moral e intelectual que trata de imponerse a la sociedad desde un poder cada vez más tiránico.
A nadie se le ha ocurrido hasta ahora hablar de la “violencia contra el taxista”. Pero quizá cada año, en promedio, mueran asesinado un taxista o dos. Como debe de haber mil veces más mujeres que taxistas, tendría que haber al año mil o dos mil asesinatos de mujeres por comparación, y ni aún así cabría hablar de violencia contra el taxista ni contra la mujer. Por otra parte cien mil vidas humanas son liquidadas violentamente cada año en España mediante el aborto promovido desde el poder. Esa terrible violencia, socialmente tan peligrosa (un pueblo envejecido es un pueblo sin futuro) se presenta como algo positivo: un “derecho humano” de la mujer.
Se da el caso, además, que esas histerias generan un odio y un malestar que ataca no ya a la familia, sino a la mera convivencia y complementariedad entre los sexos, lo cual se expresa inevitablemente en violencias crecientes. Aparentando ir contra la violencia, esas consignas e ideas la fomentan, al modo de los bomberos pirómanos. Y, al mismo tiempo, se genera un negocio parasitario que da trabajo a una masa de delincuentes, canallas e ilusos, a costa de toda la sociedad. Es una violencia sistemática contra la razón y la sociedad.
Como todo su discurso se basa en una sentimentalería que cala en mucha gente desprevenida, la reacción debe consistir en la máxima difusión de un discurso contrario bien fundado y contundente, que apele tanto a la razón como al sentimiento y desenmascare la chusma delincuente o perturbada que ha generado esas ideas y conductas. Y eso debe hacerse sin concesiones ni ñoñerías. Porque el victimismo acompañado de cursilerías es un método muy empleado para implantar cualquier clase de despotismo. VOX debería ser claro y sin falsas concesiones, para convertir en fuente de debilidad de los tiranos lo que estos emplean como arma de agresión a la sociedad y al sentido común.
*********
La tarea del momento
–El Doctor es básicamente un estafador ramplón, un chulo de sauna con aires matonescos. Hay muchos así, pero lo tremendo es que haya llegado a gobernar España.
–Algunos dicen que es el propio sistema democrático el que lleva a esa degradación.
–El Doctor ha llegado tan alto, está amenazando tan seriamente las libertades y la integridad nacional, porque no ha tenido enfrente a nadie. Pasa como con Zapatero. ¿Cómo pudo un fulano tan grotesco y cretino subvertir el régimen de la transición e implantar uno nuevo, el que en 1976 intentaron en vano los rupturistas, los nostálgicos del régimen criminal del Frente Popular? Pudo hacerlo porque enfrente tenía a Rajoy y su pandilla, es decir, tenía el vacío. El mismo Aznar era muy poca cosa, pero Rajoy era ya la nada, el auxiliar político, intelectual y moral de Zapatero. Y esos que dicen que la democracia es la causa del mal también son nadie.
–Solo usted habla de que Zapatero impuso un cambio de régimen.
–De momento es así. Y no se dice porque el nivel del análisis político en España es un chiste, con muy pocas excepciones. Apenas pasa del chismorreo de ocasión sobre los políticos del momento. Es terrible. Y es así porque le falta perspectiva histórica y perspectiva internacional. Piense en el Instituto Elcano, que debería llamarse propiamente “Francis Drake”, un modelo de colonización político-cultural al más alto nivel.
–¿Qué se puede hacer, a su juicio?
–En primer lugar recobrar el sentido de la continuidad política y social a partir del franquismo y sobre la derrota del Frente popular. Un terrible fallo de la democracia, desde el principio, fue la voluntad de ignorar la historia, de ignorar qué fue el Frente Popular, de ignorar la historia criminal del PSOE y los separatismos. Como si la guerra civil fuera una especie de ataque de locura que les dio a unos y a otros o bien un “golpe militar contra el pueblo”. Eso no es solo una renuncia al pensamiento racional, es también una completa falsedad, y sobre la falsedad institucionalizada no puede construirse nada estable. Creo que la tarea de fondo para salvar la democracia y la propia integridad nacional consiste en recuperar la memoria de lo que fue el Frente Popular. Sin olvidar la historia delincuente del PSOE desde que volvió al poder en 1982. Mis dos libros recientes, Por qué el Frente popular perdió la guerra, y Los mitos del franquismo, son una contribución por mi parte, pero todos los que sientan la libertad y la patria deberían esforzarse en la tarea. Si no entendemos qué fue el Frente Popular y por qué perdió la guerra –y no acaba de entenderlo casi nadie– estaremos ciegos para analizar la actualidad y seguiremos progresando hacia el desastre. En otras palabras: es preciso acabar políticamente con los herederos y nostálgicos de aquel régimen de crimen y miseria.
https://esradio.libertaddigital.com/fonoteca/2019-11-24/entrevista-a-pio-moa-143540.html