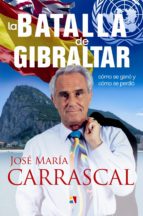Seminario sobre Gibraltar los viernes de abril, a las 19,30 en el Centro Riojano, Madrid, Serrano 25.
Día 6: “La victoria de España sobre Inglaterra en la ONU”, por José María Carrascal
Día 13: “Cómo el PSOE anuló la victoria diplomática de España y transformó un Gibraltar ruinoso para la potencia colonial en una ruina para la España próxima al peñón y en descréditos para España.
Día 20: “Evolución histórica del problema de Gibraltar hasta la guerra civil”, por el general Salvador Fontenla
Día 27: “La situación actual y sus opciones”, por Pío Moa.
****************
La muerte se ve de muy distinta manera según las edades. En la adolescencia y la juventud, lo único que preocupa es la vida, se hacen planes, se especula incluso sobre decenas de años, la parca se ve lejana, aun sabiendo que puede llegar en cualquier momento. Incluso se da cierto impulso a desafiarla, a ponerse en peligro como una actitud vital, sea por una causa que se crea justa o por simple deporte (esto se da entre varones, tampoco muchos y muy raramente entre las chicas, cuya actitud es más respetuosa con la vida y más inclinada a preservarla). En caso de guerra, puede verse como un sacrificio en que el horror de la muerte aparece aureolado de gloria. Vista desde la juventud, la muerte por consunción o por enfermedad parece aumenta su incomprensibilidad para nuestra mente, revistiendo tintes más lúgubres.
Conforme uno se acerca a una edad en la que vivirá menos tiempo del ya vivido, y sobre todo cuando pasa “a primera línea” y, como decía alguien “las bombas caen cada vez más cerca”, llevándose a padres o amigos, la percepción de la muerte se hace más intensa sin dejar de ser desconcertante. La vida puede entenderse como un acoso permanente a nuestras facultades, como un esfuerzo continuo, a veces muy arduo y mejor o peor recompensado; y finalmente anulado, igualando al bueno y al malo, al listo y al tonto, al rico y al pobre, y planteando a la psique el sentido de tanto trabajo.
Hace poco estuve con mi mujer en una residencia, en la sala para ancianos ya muy próximos a fallecer, a visitar a una tía mía que, efectivamente falleció a los pocos días. Las enfermeras eran muy amables con los pacientes, que parecían en estado semiconsciente, en sillas de ruedas, desfigurados por la decrepitud. Y sonaban suavemente canciones de otros tiempos. Mientras permanecimos allí, “Por el camino verde”. A todas aquellas personas les haría sentir, si aún tenían capacidad o sensibilidad para ello, las épocas en que eran jóvenes, sanas y fuertes y llenas de afectos y tal vez de proyectos. El contraste era muy fuerte para mí, por la impresión general del ambiente y porque la canción era la preferida de la madre de una novia mía de muchos años antes, con lo que el recuerdo de cosas desaparecidas sin remedio se intensificaba.
Ayer estuve en el entierro de un amigo. Hablando con la viuda, o quizá con un hijo, le dije: “Estas cosas impresionan porque no se puede decir nada razonable sobre ellas”. Hay un consuelo parcial en el cariño, pero nuestra razón no tiene armas para elaborar un discurso inteligible al respecto. No obstante,intentamos comprender. Vemos el cadáver, su cara “dormida”, lo más significativo de la persona. Aunque sabemos que se descompondrá, el cuerpo permanece de momento igual pero “sin vida”, decimos. La vida era el “yo” que antes lo habitaba el cuerpo, y sentimos que este ha asesinado a aquel yo, y en cierto modo es así. El cuerpo se ha formado y ha salido al mundo sin permiso del yo, el cual a su vez ha ido tomando su forma en muchos años, con rasgos que llamamos psicológicos, bastante independientes del cuerpo (personas con cuerpos muy semejantes pueden tener yoes muy diferentes). A su vez, el cuerpo ha funcionado durante toda su vida con casi total independencia del yo (aunque este pueda haberle perjudicado con malos hábitos), ha evolucionado, envejecido y finalmente se ha paralizado por su cuenta, sea por propio desgaste o por agresión exterior, humana o microbiana. Y todo no solo al margen sino contra la voluntad del yo. Parece lógico distinguir, entonces, entre el yo (el alma) y el cuerpo, y así se ha hecho siempre. En las lápidas suele escribirse el nombre y un “nunca de olvidaremos” o algo similar: el yo del difunto sobreviviría al margen de su cuerpo en la memoria, cada vez más desvaída e incompleta, de otros, que a su vez tendrán el mismo fin. Naturalmente es pura ilusión.
El yo tiene una necesidad de supervivencia, más o menos aguda, según los individuos. En la religión grecolatina se trata de la consecuencia lógica e inevitable de diferenciar el alma del cuerpo, pero esa supervivencia se ve como algo muy poco deseable, baste recordar la frase de Aquiles en el Hades prefiriendo ser un esclavo en la tierra que el rey de las almas sin cuerpo; o el poema de Adriano Animula vagula…. El alma, distinta del cuerpo, le sobrevive porque tiene que ser así, pero de una manera enormemente sombría. En el judaísmo no está claro que el destino de la persona difiera mucho del de un perro. Otras religiones hablan de reencarnaciones sin fin hasta la disolución completa. El cristianismo considera la vida terrenal esencialmente injusta, requerida de una justicia ultraterrena que reequilibre la balanza con la condena o la salvación. La supervivencia del alma se presenta más bien como la ocasión de restablecer la justicia necesaria, máxime para aquellos cuya estancia en la vida ha sido más desafortunada. El ateísmo piensa que el alma no existe al margen del cuerpo ni hay necesidad de una compensación en otra vida: el hombre y el perro tienen, en definitiva, el mismo destino y que todos los triunfos y satisfacciones concebibles son las de este mundo. Así, Stalin, por ejemplo, habría llevado una vida plena.
Mao Tse-tung escribió “La muerte llega a todos, pero puede tener menos peso que una pluma o más peso que el monte Taishan. Es una forma de decir que la vida puede tener un sentido o ser un sinsentido, pero ¿cómo decidirlo?
https://www.youtube.com/watch?v=TD9_TM8aars
**********************
![Adiós a un tiempo: Recuerdos sueltos, relatos de viajes y poemas de [Moa, Pío]](https://images-eu.ssl-images-amazon.com/images/I/41x%2B9j5cNIL.jpg)
En Amazon: https://www.amazon.es/dp/B075L82G5B/ref=sr_1_6?s=digital-text&ie=UTF8&qid=1505330466&sr=1-6&keywords=p%C3%ADo+moa
La impresión que uno saca de las memorias de Baroja (tienen un título inmejorablemente poético) es una persona que vivió en una semidepresión, contrarrestada, como él señala, por una considerable capacidad de trabajo. La literatura debió de ser para él una manera de evadirse de un ambiente que no correspondía a sus deseos, sensibilidad o aspiraciones. El ambiente en torno empezando por el de la intelectualidad, le parecía de muy poco nivel ético y estético, y ofrece en diversas anécdotas las botaratadas y torpezas de escritores y artistas de su tiempo. Tampoco el ambiente popular, un tanto grosero y de gracietas gordas, le agradaba. A pesar de ese malestar de fondo, era muy observador y no se aislaba, como demuestran las anécdotas que cuenta de unos y de otros. Su gusto tampoco coincidía con los que se ponían por entonces de moda, y tacha las vanguardias (surrealismo, cubismo, etc.) de poco más que gansadas.
Es curiosa su apreciación de Gaudí y en especial de la Sagrada Familia: Una vez, en un saloncillo que tenía la casa Editorial Renacimiento en la plaza de Pontejos, saloncito al cual yo no iba nunca, me invitaron a pasar y había allí varias personas, y no sé por qué incidente, se habló de la iglesia de la Sagrada Familia, de Barcelona, obra del arquitecto catalán Gaudí. Algunos la calificaban de obra magnífica, de anticipación del arte del porvenir. A mí me preguntaron qué me parecía, y yo dije que me parecía una mixtificación absurda, un verdadero adefesio, ridículo y grotesco. Entonces se levantó Coullaut Valera y empezó a gritar y a increparme.
Aunque no soy Baroja, coincido bastante. El arte de Gaudí me parece una búsqueda de la belleza un tanto rebuscada, recargada y un tanto infantil.
Yo creo en la autenticidad de la anécdota, sobre todo cuando no hay un interés político o económico en inventarla. Recordaré unas cuantas (…) A un amigo le contaba yo que hablando con Pérez Galdós de literatura, y sobre todo de autores ingleses, me decía, refiriéndose a Dickens: “Es muy salao”. Después, pensando que esta frase se la podía atribuir yo a otro escritor español del tiempo, notaba su imposibilidad. No la hubiera podido decir Valera, ni la Pardo Bazán, ni Echegaray, ni Palacio Valdés, ni Blasco Ibáñez. Tenía que ser Galdós, quien veía en madrileño al autor inglés.
Con los otros autores pasa lo mismo. A Valera le oí decir: “Con lo que he ganado yo con Pepita Jiménez no podía haber regalado un traje medianamente elegante a mi mujer”. Otra vez afirmó: “El socialismo no podrá hacer que un obrero tenga a su mujer vestida con un traje de Worth, a su mesa ostras de Arcachon y una botella de champagne de la viuda Clicquot” La frase esta solo la podía decir Valera; entre los escritores, Valera tenía el culto del hombre mundano por esas cosas.
Echegaray me dijo en el estudio de Sorolla: “Todos los recursos del autor dramático para conseguir el aplauso, son legítimos” “¿Usted cree?”, le pregunté yo. “Todos, absolutamente todos” Tampoco se puede aplicar la frase a ningún otro dramaturgo de importancia.
A Palacio Valdés, la única vez que hablé con él extensamente me indicó: “En América del Norte se dividen las opiniones para señalar quién es el escritor más fuerte y más representativo del tiempo. Unos dicen que Tolstoi, otros dicen que yo.
A Blasco Ibáñez le oí, hacia 1903, en los jardines del Buen Retiro, esta frase: “Los escritores de Madrid no tienen la costumbre de comer”. Diez años más tarde me aseguraba en París, en la café la Closerie des Lilas: “Que digan que yo soy un autor bueno o malo me tiene sin cuidado. Lo que es evidente es que soy el escritor mundial que gana más dinero de la época”. No creo que fuera verdad; pero que se lo oí, estoy seguro (…)
No es fácil decir hoy con justicia y con serenidad lo que dijo Tolstoi a la muerte de Dostoievski: “Nunca he visto a este hombre, nunca tuve relaciones directas con él, pero ahora que ha muerto, comprendo que de todos los hombres era el más próximo a mí, el más querido, el más necesario. Jamás se me ocurriría compararme con él. Yo no puedo más que admirar todo cuanto ha hecho y nutrirme de ello. El arte y la inteligencia no pueden inspirarme envidia, pero una obra salida íntegra del corazón no me puede dar más que una profunda alegría”
(…) La mayoría de la gente es gente sin olfato. Hay personas que tienen inteligencia, pero no tienen olfato, es decir, no tienen intuición. Los escritores franceses no vieron en su tiempo, al aparecer las obras de Dostoievski en traducciones, el carácter único y extraño de este autor. Lo compararon con Eugenio Sue y con los folletinistas. Lo mismo pasó con Verlaine. Eso de Ver en lo que es –como decía Stendhal–, es una facultad rara, aunque parece que debía de ser muy general. El hombre está aplastado por lugares comunes y muy atento a su conveniencia, y esto muchas veces le impide ver claro aun a personas inteligentes (…)
Al público le gusta la obra del escritor que sea como un saco de monedas brillantes, aunque sean falsas.
Perder las elecciones de 1933 acabó de empujar al PSOE a la guerra civil: https://www.youtube.com/watch?v=-n47hYuuKgI&t=2s
*******************
Yo he vivido una vida modesta, oscura, sin un momento de suerte ni de ilusión. Realmente Baroja alcanzó en vida un gran reconocimiento como probablemente el mejor novelista español de su época. Si a pesar de ello considera su existencia modesta y oscura solo puede ser porque había tenido muy grandes aspiraciones, comparadas con las cuales la realidad le parecía pobre; o bien porque habría querido vivir aventuras como las de algunos de sus personajes y no la existencia un tanto anodina, pero tranquila y productiva que realmente tuvo.
Si he conseguido algún pequeño éxito en literatura ha sido a destiempo y casi más bien fuera de España que en España. Con escasos medios, sin protección y sin conocimientos de personas influyentes… A destiempo quiere decir que no en los momentos en que más le habría ilusionado. Por otra parte revela el orgullo de haberlo logrado con sus propios esfuerzos y no por influencias o protecciones.
Por tanto exigir a un hombre como yo que tenga amplia benevolencia para el medio ambiente, es pedir gollerías. Se ha hecho uno solitario, difícil para el entusiasmo social. Tampoco tan solitario: se movió mucho en los ambientes literarios, tenía tertulia, etc… Pero… A mí me gustaría no ser pesimista, pero lo soy, tanto por instinto como por experiencia. El uno se dirige en la encrucijada de dos caminos hacia la derecha y el otro hacia la izquierda. Si se encuentran ambos y son sinceros reconocen que los dos han fallado. La vida y la inteligencia se van derrochando en empresas inútiles, pero cuando el hombre que las ha derrochado se encuentra con personas económicas y prudentes, ve que tampoco éstas han ganado la partida y que su éxito no vale gran cosa. El hombre como pasión inútil, quizá dijera Sartre. Pero imaginemos a Mao Tse-tung: triunfó hasta lo inimaginable, de acuerdo con sus deseos y aspiraciones. ¿Fue inútil? Para él no, desde luego, y para muchísimos otros fue algo muy diferente de inútil.
Algunos me han dicho: “Para qué contar de personas de renombre cosas desacreditadoras y tristes”. Yo creo que esto es un poco más divertido que si todos fueran modelos de virtud. Si lo fueran creo que no valdría la pena hablar de ellos. La gente es respetable cuando lo es y cuando se comporta como tal; si no, no lo es. Puede haber una persona indelicada y que sea un gran escritor; pocos ejemplos modernos de ello habrá que el de Paul Verlaine. A Paul Verlaine nunca le elogiarán por su decencia, por su caballerosidad, por sus buenas costumbres, sino por su instinto literario y poético.
Sin embargo… Otra persona me dice que intento actuar de predicador, lo cual, según él, es completmente ridículo: “Los hombres son como son y no hay que juzgarles con un criterio tan simplista”. Yo no sé si hay más criterio de juicio que el de la razón y la moral. (…) El hombre de por sí es un animal bastante miserable para recordar con fruición sus abyecciones. La tendencia de Dostoievski se explica. Es sacar a flote la basura yel fango para luego tener la satisfacción de mostrar algo como una flor pura en medio de la porquería humana. Esto es en parte consolador.Pero señalar lo bajo por lo bajo y lo sucio por lo sucio es bastante desagradable, aunque es una tendencia muy antigua, y los Petronios y los Marciales y los Mateo Alemán y los Quevedos (…).
Así como la parte estética de la vida no me ha preocupado mucho, la parte moral sí. En la literatura me ha pasado lo mismo. La laxitud de la ética siempre me ha parecido desagradable. Además hay que reconocer que modernamente la gran literatura europea ha sido moralista: Dickens, Tolstoi, Dostoievski, Ibsen, se han distinguido por su sentido ético y no se pueden comparar con los que han tenido la tendencia contraria, como Barbey d´Aurevilly, Oscar Wilde, Jean Lorrain, Catulo Mendes, D´Annunzio y otros por el estilo. El romanticismo inmoralista para mí es completamente ridículo.
Qué decir de todo esto…
***********
Seminario sobre Gibraltar, la llaga infectada e infecciosa. Próxima sesión, viernes día 13 en el Centro Riojano de Madrid, Serano 25, a las 7,30 de la tarde.
Día 13: “Cómo el PSOE anuló la victoria diplomática de España y transformó un Gibraltar ruinoso para la potencia colonial en una ruina para la España próxima al peñón y en descréditos para España. por Guillermo Rocafort, economista, profesor en la Universidad Carlos III
Con las salas del Centro Riojano repletas, la primera sesión del seminario sobre Gibraltar ha correspondido a José María Carrascal, que no necesita presentación. Entre sus trabajos de periodista ha escrito un imprescindible libro de historia, La batalla de Gibraltar, confrontación diplomática librada en la ONU entre los años 1964 y 1969. Algo que debería ser vastamente conocido por la opinión pública, pero que por desgracia ha permanecido semioculto durante decenios.
El planteamiento general era este: aprovechando la marea descolonizadora, Londres declaró colonia a Gibraltar, lo cual anulaba unilateralmente el tratado de Utrecht, por lo demás anulado sobradamente por las usurpaciones y abusos de los ingleses en los siglos pasados y en el XX. El truco consistía en que, al “autodeterminarse” los gibraltareños, elegirían sin duda mantenerse de hecho bajo poder inglés con la base militar, de la que vivían, junto con el contrabando y otras agresiones a España. De modo que, con este disfraz, Gibraltar pasaría “por propia voluntad” a depender para siempre de Londres.
Ya de antemano la batalla parecía ganada por Inglaterra, porque no dejaba de ser una gran potencia y tener el apoyo de los países de Europa occidental (casualmente también apoyarían a la ETA en su momento), incluso el más disimulado de Usa – que no podía ser abierto debido a sus bases en España– así como un puesto privilegiado en el Consejo de Seguridad como uno de sus cinco miembros permanentes. Además utilizaba a fondo el argumento del franquismo como régimen no democrático. No debe olvidarse que al terminar la guerra mundial, los anglosajones y los soviéticos y otros países, de consuno, intentaron hambrear a España por medio del aislamiento. Este plan criminal no les salió bien, teniendo que tragar finalmente con un régimen español que, al revés que el resto de Europa occidental, no debía nada al ejército useño ni a las finanzas useñas ni a Stalin: España se había reconstruido con sus propias fuerzas pese a las asechanzas y hostilidad exteriores.
En España, la estupidez interesada de muchos antifranquistas les llevaba a argumentar que era lógico que no devolvieran el peñón mientras estuviese Franco, pero que con una democracia sí lo devolverían. Eran como aquellos que colaboraban o justificaban a la ETA pensando que les hacía el trabajo sucio pero que, cuando muriese Franco, dejaría de asesinar y les dejaría a ellos los jugosos puestos políticos en una democracia sui generis.

La descolonización venía impulsada especialmente por Usa y la URSS, y dio lugar a un movimiento de No Alineados. Y enseguida se percataron muchos de que las potencias coloniales podían mantener su dominio disgregando países, sobornando a poderes, etc. Por eso se pusieron trabas: la descolonización no debía romper la unidad territorial de los países, lo cual debilitaba la posición inglesa. La experta diplomacia franquista maniobró sobre este punto , recordando, además, que los auténticos gibraltareños eran los descendientes de los habitantes del peñón que habían tenido que huir ante la invasión inglesa. Los contactos con los países hispanoamericanos rindieron enseguida sus frutos, y también fueron tratados los países árabes, que acababan de sufrir los abusos coloniales de Inglaterra (los primeros bombardeos indiscriminados sobre población indefensa los realizaron los ingleses en Irak) El embajador sirio preguntó al representante inglés por el nombre del gobernador de Gibraltar. Este lo dijo, y apostilló el sirio: “En mi país se le conoce como “el carnicero de Damasco”. Finalmente también los soviéticos, que tanto habían hostigado España junto con los anglosajones y países eurooccidentales, se opusieron a las pretensiones de Londres, por ganarse simpatías.
Los ingleses sufrieron una derrota diplomática aplastante. Un último intento fue el de poner en primer plano los “deseos” (wishes) de los llanitos. España replicó que se respetarían sus derechos (no serían expulsados o perseguidos) pero no sus deseos, que todos sabían cuáles eran. La ONU decidió que en el plazo de un año debían concluirse las negociaciones entre Madrid y Londres (los llanitos no tenían ningún papel, como era lógico) para descolonizar Gibraltar y devolverlo a España. Puede decirse que Londres había caído en su propia trampa al declarar colonia al peñón.
Dado que Londres se empeñaba en incumplir los acuerdos (vulnerar por la fuerza todos los acuerdos o pactos cuando no le convienen es una larga tradición inglesa) España cerró la verja. El resultado muy rápido fue que el peñón se convirtió en una ruina muy costosa para Londres, al paso que disminuyó el contrabando, otra fuente tradicional de riqueza para los llanitos. De paso, el régimen industrializó la zona, para evitar la dependencia laboral de Gibraltar: quedan, como resultado de ello, el puerto de Algeciras, convertido en uno de los más importantes de Europa, la factoría de Acerinox, y otras empresas. Hoy, el panorama es, a pesar de esa herencia, desolador: es la zona de mayor desempleo de España.
Carrascal se extendió luego con cierta amplitud sobre cómo los políticos españoles empezaron, ya con López Bravo y luego con Marcelino Oreja, a cobardear y chanchullear, pese a que la propia ONU presionaba en el sentido justo. El espejismo del Mercado Común fue a su vez utilizado por Londres para mantener el statu quo, frente a una diplomacia española que ya no era la del franquismo, sino la de unos gobiernos indecentes, ansiosos de ganarse la aprobación de Londres y otros como “demócratas”.
El conferenciante se extendió también sobre cómo los politicastros españoles anularon después la histórica victoria de su país, que prefieren dejar en el olvido, y convirtieron la ruina para Londres en un emporio capaz, hoy, de corromper y sobornar a media Andalucía y actuar también en el mismo Madrid. Tema que explicará más ampliamente el próximo conferenciante, Guillermo Rocafort, el viernes que viene.
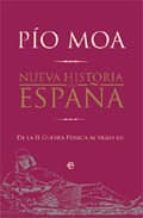
Cómo se decidió el PSOE por la guerra civil al perder las elecciones de noviembre de 1933: https://www.youtube.com/watch?v=-n47hYuuKgI
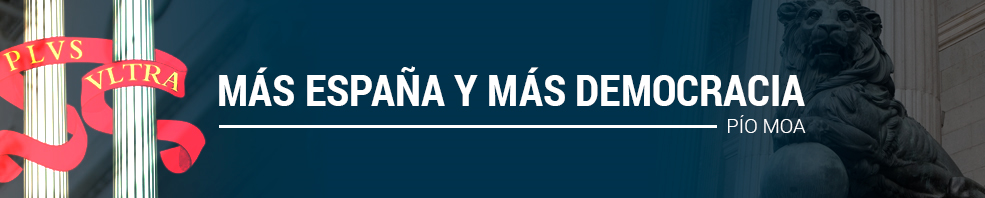
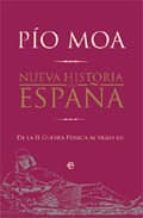

![Adiós a un tiempo: Recuerdos sueltos, relatos de viajes y poemas de [Moa, Pío]](https://images-eu.ssl-images-amazon.com/images/I/41x%2B9j5cNIL.jpg)